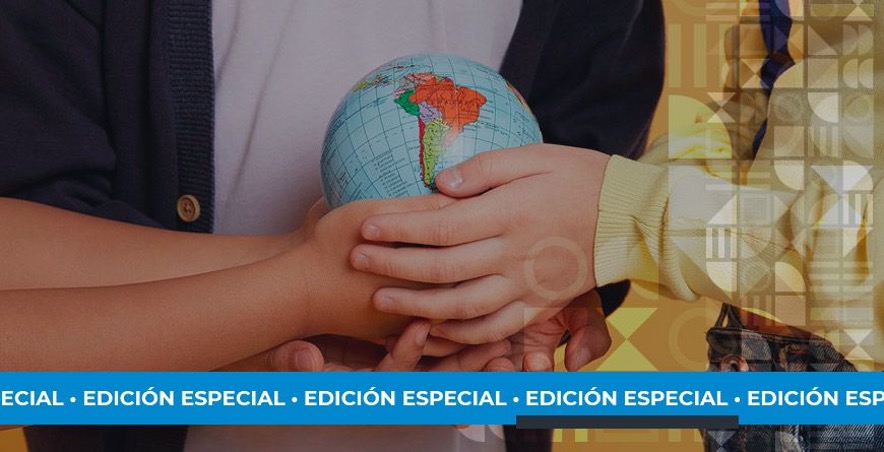“Cuando el zapato se ajusta bien, nadie piensa en el pie.”
Zhuang Zhou
Por Ingrid Pérez Tangassi
Con motivo del décimo aniversario de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (DDHH), considero pertinente llevar a cabo una reflexión a consciencia sobre los avances que al día de hoy han sido posibles con esta reforma, así como las deudas que aún no han quedado saldadas, a pesar de ella, en materia de Derechos.
Para ello, me parece importante retomar un concepto: los DDHH, al pertenecer a la concepción jurídica del ius naturalismo, no requieren -en teoría- de su reconocimiento para considerarse inherentes al ser humano; sin embargo, no deja de ser fundamental que los mismos se encuentren reconocidos, en primer término, mediante normas jurídicas de primera jerarquía que positiven y reconozcan estos derechos en las normas fundantes de las sociedades, y que establezcan que la existencia de la Dignidad Humana es el eje cardinal sobre el cual se construyen las sociedades. En segundo lugar, estos Derechos deben irse construyendo y desmenuzándose mediante normas secundarias que regulen su operación y funcionamiento, para que éstos puedan hacerse verdaderamente efectivos, es decir, que no queden sólo como letra escrita en un texto jurídico, sino que puedan respirarse, vivirse, y, además, que puedan ser exigibles por cualquier persona en caso de que éstos les sean vulnerados de cualquier forma.
La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, ha traído a la mesa social un vasto caudal de cultura jurídica que aún no alcanzamos a digerir a cabalidad. Sin embargo, dicha Reforma ha sido verdaderamente transformadora de nuestra vida jurídica y social, y se ha constituido como la cimentación sobre la cual ahora sí estamos en posibilidad real de construir una cultura de los DDHH.
Los avances son muchos: encontramos nuevos criterios interpretativos que impactan la hermenéutica jurídica, como el deber de interpretar conforme a los estándares en materia de Derechos Humanos, que se encuentran alineados no sólo con la Constitución Política de nuestro país, sino también con los Tratados Internacionales en materia de DDHH, los que, precisamente con motivo de dicha reforma, ahora se encuentran al mismo nivel jerárquico de nuestra Constitución; también encontramos el principio pro personae que implica que, en caso de que exista una antinomia de derechos, la interpretación privilegiará la aplicación normativa que de mejor manera beneficia a la persona, en términos del segundo párrafo del artículo primero constitucional.
Observamos avances en cuanto a la aplicación y articulación de los DDHH en México. Podemos ver, por ejemplo, la generación de normas que empiezan a hacer visible y vivible la paridad de género en nuestro país: disposiciones que nombran y sancionan situaciones de desventaja que fueron por mucho tiempo invisibles e incluso atenuantes de responsabilidad; empezamos a palpar también la inclusión de personas con discapacidad en la vida pública; la preocupación creciente para que las condiciones de trabajo sean más dignificantes; encontramos normas en materia de acceso a la información, que permiten que empecemos a conocer con mayor certeza las actuaciones del poder público, y que contemos con herramientas para hacerle frente en caso de actuaciones que no se encuentren apegadas a la legalidad; tenemos reconocidos los derechos a la salud, a la intimidad, a la libertad de creencias, al libre desarrollo de la personalidad y a contar con la posibilidad de vivir como queramos vivir; y muy importante también, empezamos a contar con los mecanismos para garantizar el ejercicio de estos derechos.
Además, la Reforma Constitucional de 2011, ha propiciado que la vida pública, política y democrática de nuestro país y nuestra cultura en general, se empape del lenguaje de los derechos, y que empecemos a comunicarnos social, jurídica e institucionalmente dentro del ámbito de los mismos, que, reitero, tienen como eje la dignidad humana. Esto es de suma relevancia, ya que entre más se empape la ciudadanía de esta cultura, tendremos mejores relaciones verticales (Estado-particular) y horizontales (particular-particular) y estaremos siendo partícipes de la construcción de un modo de vivir cuyo eje fundamental será la dignidad de todas y todos los seres humanos y, tal vez así, logremos sociedades un poco más justas.
Todo suena muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en México, que no se hace visible, vivible y respirable toda esta maravilla de los Derechos Humanos?
El problema es por demás complejo, y habría que analizar un sinnúmero de situaciones que debemos tomar en cuenta, un montón de sistemas que construir y perfeccionar para proporcionar una garantía efectiva a la ciudadanía para el ejercicio de sus DDHH; una cultura institucional sólida y profesional, sobre la que descansen los detalles operativos que hacen toda la diferencia entre el acceso real, o no, a un Derecho Humano. Pero pensemos en un problema en particular, uno que, además, está de moda. Vamos a pensar en la polarización económica de la sociedad mexicana y en las implicaciones que esto tiene sobre el ejercicio y la garantía de los DDHH.
En primer lugar, debemos notar que en nuestro país la letra de la ley contempla numerosos elementos de vanguardia y protección a los derechos, pero que, como ya comentamos, éstos no se vuelven realmente efectivos en la realidad, particularmente en los ámbitos más desprotegidos del tejido social. Encontramos considerables deficiencias en cuestiones como seguridad, no discriminación, impartición de justicia, acceso a servicios básicos que dignifiquen la existencia humana, dignidad laboral, etcétera; que, si bien afectan a la sociedad en general, su afectación se recrudece considerablemente cuando la trasladamos a los sectores de mayor pobreza en México, los cuales son, sin lugar a dudas, los más vulnerables en el ejercicio y garantía de los DDHH.
Hace unos días, sostuve una conversación con una persona que puede contarse como parte de un sector poblacional de privilegio en muchos sentidos: se trata de un varón, de tez blanca, con una posición económica alta, heterosexual, con estudios profesionales de alto nivel, con amigos y familiares de las mismas características, y demás atributos que lo colocan en una situación ventajosa frente a muchas otras personas. Conversando sobre el tema, y acerca de la percepción que tenemos sobre los mismos, él, que no es jurista, me dio una opinión que me predispuso a la reflexión.
Cuando le inquirí acerca de su percepción sobre el ejercicio de sus DDHH, me respondió que se sentía con un goce adecuado de los mismos, pero acotó que percibía que ese goce estaba condicionado a su situación de relativo privilegio, el cual, le facilitaba el acceso al ejercicio de sus derechos, así como a distintas oportunidades. Su respuesta me perturbó profundamente, al mirar de frente la importancia del papel que juega en México el privilegio para el ejercicio de los DDHH.
En su respuesta encontré dos vertientes. En primer término, pensé que la falta de percepción de la existencia de sus DDHH sería hasta cierto punto el ideal para todas las personas. Me explico: si el hígado de nuestro cuerpo funciona adecuadamente, no nos damos cuenta de que existe un hígado en nuestro vientre; si contamos con agua corriente en nuestro domicilio, no alcanzamos a vislumbrar el valor del agua; si un zapato es de nuestra talla, dejamos de hacer consciente la existencia de nuestro pie, pues no nos lastima. En ese sentido, el ideal sería que existiera un grado tal de permeancia cultural de los DDHH, que éstos se respiraran como el aire: sin esfuerzo y sin consciencia. Entonces, podríamos pensar que no darse cuenta de la existencia de los derechos, es, en principio, una buena señal. Pero no es del todo así, pues a mayor goce de los mismos, mayor responsabilidad social tenemos, por un lado, de conocerlos, y por el otro, de cumplir con la redacción del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.”
La segunda vertiente, tiene que ver con la percepción de ligar el ejercicio de los derechos al privilegio. Nada puede ser más contrario a la cultura de los derechos, pues la premisa fundamental sobre la que rotan los DDHH, es la dignidad humana; y pensar en que un ser humano pueda ser más o menos digno que otro ser humano, es impensable.
“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.”
Esta idea me recordó una conversación en la que se hablaba acerca de un hilo en Twitter en el que, mediante parodias un tanto faltas de empatía, se describían las similitudes entre la clase muy rica y la clase muy pobre. Se enlistaba, por ejemplo, el estar rodeado de caballos o contar con vehículos antiguos, entre otras.
Perdonen las y los lectores que me permita citar dichos ejemplos, pero al repensarlos, pensé también en una similitud: ambos polos sociales padecen una miopía severísima, constante y consistente.
A las personas muy ricas, el privilegio les nubla la visión; a las personas muy pobres, se las nubla la necesidad. Cuando alguien no puede pensar en cosa distinta a la satisfacción de sus necesidades básicas, no hay tiempo ni espacio de reflexionar en qué pasa con sus derechos. Pero no nos equivoquemos: si bien, en estas circunstancias no hay tiempo para pensar en la injusticia, no se necesita tiempo para sentir la injusticia.
Aquí es donde se hace indispensable la existencia de los DDHH, y particularmente de su característica de Universalidad, es decir, que los derechos son para todas, todos y cada uno de nosotros, simplemente por nuestra condición de ser humanos. Sin distinción alguna. Sin necesidad de privilegios. Sin condicionante alguna. Tenemos aún el deber social de reconocer la dignidad de todas las personas, así como la construcción de mecanismos sólidos que garanticen una vida digna para todas y todos.
Las palas han removido el lodo, han sido colocados los primeros ladrillos y éstos revestidos de argamasa: con la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, se han construido los cimientos y sentado las bases para una cultura fundamentada en la Dignidad Humana. Aún no hemos levantado los muros, ni construido escaleras, ni pintado las paredes; es nuestro deber social edificar una realidad más igualitaria, en la que el ejercicio de nuestra dignidad deje de depender de factores distintos al simple hecho de pertenecer al género humano.

Ingrid Pérez Tangassi
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con título de Máster Propio en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid; se ha desempeñado como abogada litigante en el despacho jurídico “Pérez Talamantes y Asociados, S.C.”
![]()